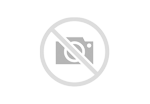"Estoy pintando para mi" dijo Miguel Ocampo a sus 89 años
Pinta desde su casa de La Cumbre
Lo expresa en medio de la luminosa sala donde exhibe su obra y se expone a los comentarios de los visitantes. Lo dice a modo de síntesis, a pasos de su casa y su atelier, su taller, su centro de búsqueda, privilegiado e inspirador balcón desde el que observa la infinita gama de atardeceres en el cordobés Valle de Punilla.
La afirmación del artista suena en los oídos de quien escribe como un grito de libertad. Dichoso Miguel que en los umbrales de la sabiduría, en consciente posesión del “conócete a ti mismo” -que incluye el registro de los propios límites, debilidades y carencias-, puede decirlo con tranquilidad. Significa que está haciendo lo que quiere -y lo que puede-, e implica que después de décadas de trabajo se siente libre de las cadenas de la moda, la crítica, los condicionamientos del mercado de arte.
La asertiva frase de Ocampo desnuda la genuinidad de su momento pictórico, caracterizado por espacios de inédita libertad. Representa un movimiento de autoapropiación, la preponderancia de su propia mirada, de su mirada interior, distinta de la mirada de los otros, de esas miradas que inquietaban a Jean-Paul Sartre por el poder reductor, clasificador y cosificador que despliegan en su recorrido.
Ahora, lo que hace Miguel Ocampo depende principalmente de él mismo. Enhorabuena. No es un paso sencillo. En verdad, es más fácil teorizarlo que darlo. Hay tantas amarras que cortar, tantos hilos invisibles que nos ligan a personas, conceptos, experiencias, historias. El ADN cultural es más fuerte de lo que imaginamos. Y el vínculo con los otros también. Por eso, los cambios son dificultosos. Los suelen impregnar las incertidumbres y los riesgos del desamor; la resistencia y el despecho de los otros, de los que quedan adheridos al terreno que se deja atrás.
No obstante, Miguel Ocampo dice sin tensiones “estoy pintando para mí”. Y le creo, porque no es un hombre de alharacas ni teatralidades. Le creo porque los ojos no mienten, menos los suyos que son claros y límpidos, y muestran tanto como su obra, la obra que nos rodea en la sala constelada de colores. Miguel observa los cuadros, descubre líneas genéticas, ensaya asociaciones expresivas y temporales, esclarece aspectos de sí mismo. La sala no sólo muestra su pintura a los otros, es una fuente de autorrevelación.
“La sala me ha hecho comprender mi pintura”, comenta Ocampo como sorprendido, mientras señala una diagonal que permite ver dos cuadros separados físicamente por algunos metros, pero vinculados por la intensidad de una inagotable búsqueda cromática que tiende un puente sobre una brecha temporal de más de medio siglo. He allí una línea genética.
Miguel mira las obras con entusiasmo, las asocia, y después el gesto cambia, se ensimisma, como acunado por una memoria que es sólo suya. Los ojos le brillan bajo las pobladas cejas blancas que se mueven como antenas en busca de recuerdos. El rostro se ilumina y el rebelde pelo blanco potencia la luz. Su blancura y su textura me recuerdan las melenas algodonosas de algunas figuras pintadas al fresco por Filippino Lippi; por ejemplo, en la capilla Caraffa de la romana iglesia de Santa Maria sopra Minerva. Miguel, en cambio, y para mi sorpresa, empieza a hablar admirativamente de Piero della Francesca. Cada uno hace su ejercicio diacrónico, y ambos reconducen al presente. Yo asocio su pelo con el preciosismo pictórico de Filippino; él piensa en los hallazgos de luz y color del gran Della Francesca. Y el color es el gran tema de Ocampo.
“En general, el color ha sido tomado como un auxiliar. Y yo quería -quiero- hacer del color, de los pasajes de un cromatismo a otro, el protagonista. Mi aspiración es que no esté ‘contenido’ por nada”. Pero agrega: “No es sencillo, porque me doy cuenta de que a menudo vuelvo sobre mis pasos y experiencias; a veces vuelvo casi a la pintura geométrica hecha con regla”.
La diferencia es que ahora el pintor se permite ese ir y venir, que es parte de la actitud de buscar. El caso es interesante porque ilustra sobre lo complicado que resulta librarse de las ataduras, más allá de lo que uno se proponga. El mismo Ocampo revela esa tensión interior que suele perturbar su sueño de libertad cuando confiesa que tuvo que elaborar una excusa autocomplaciente para volver a la figuración. Le costaba dar ese paso que, en el imaginario de las vanguardias abstractizantes, comportaba un retroceso. Le costaba sacarse ese intangible chaleco de fuerza.
Por fin lo hizo a su manera, centrando su mirada de artista en las puestas del sol, para luego simplificar el problema pictórico mediante el trabajo en dos planos diferenciados: uno, luminoso; el otro, opaco. Así surgieron en los lienzos imágenes absolutamente propias, así germinaron las “pampas”, en las que la figuración y la abstracción se imbrican sutilmente y ofrecen al observador una singular expresión del arte con mayúsculas.
De un modo que recuerda a los alquimistas en su empeñosa búsqueda de la “piedra filosofal”, Miguel parece marchar tras la huella evanescente del color primordial. No anda lejos. Lo prueba su cuadro azul, su obra preferida. Pero en rigor, ese propósito está más allá de lo humano. Lo importante, sin embargo, son los logros del camino. Algunos estudiosos de la alquimia dicen que la clave no radicaba en lograr la imposible transmutación de metales ferrosos en oro, lo trascendente era la transformación que experimentaba el alquimista mientras buscaba lo imposible. Algo parecido ocurre con Ocampo, se trasluce en su obra y se traslada a quienes somos atraídos a su esfera de luz y color. Sus cambios también nos alcanzan, transforman nuestras percepciones, estimulan nuestra sensibilidad, desafían nuestra imaginación, amplían el campo sembrado de conceptos que, por conocidos, nos hacen sentir seguros.
Él, a su vez, no está solo. Lo respaldan su largo aprendizaje, las invisibles cicatrices de luchas interiores, y algunos pintores históricos que evoca por estos días. Como Piero della Francesca -con su luz y sus transparencias, con la sutileza de su cromatismo, la levedad de sus azules-; y Eugène Delacroix, cuya advertencia de que “la pintura es el pasaje” hoy guía sus delicadas modulaciones del color.
Miguel Ocampo plasma sobre el soporte de sus telas fragmentos del universo. Sus paisajes, que fusionan figuración y abstracción, exceden el lugar geográfico y las formas coloreadas: son pedazos del cosmos, muestras de “tejido” universal procesadas en el laboratorio sensible de un pintor-poeta. Ni qué decir de las superficies de vibrante color y sidéreas connotaciones. Es lo que ocurre, por ejemplo, con el extraordinario cuadro azul -denominado “Vacío Germinal” (1999)-, cuya masa cromática parece expandirse desde su vórtice rojiazul hacia los bordes del lienzo a través de vaporosos círculos concéntricos con variantes de azules y verdeazules. Como si se tratara de un Big bang pictórico, la materia aplicada a la tela semeja polvo cósmico en expansión circular que, al iluminarse desde adentro, se hace más denso en ciertos cúmulos de color.
Ésta es mi percepción; Miguel diría que la gente ve cosas que él no se propuso ni imaginó mientras pintaba, y reflexiona que quizá necesiten asirse de algo identificable, de referencias que les den seguridad, para así evitar una contemplación sin puntos de apoyo. Entre tanto, su cuadro azul, con finísimas trazas de rojos y verdes que generan una especial vibración, hace que pasen cosas, dentro y fuera del lienzo, en el plano pictórico y en el del observador.
Satisfecho de haber tomado distancia de preconceptos, categorías, tendencias y diktats que suelen acotar la creatividad de los artistas, Ocampo disfruta de su obra. Se lo ve contento, crea a diario en su taller de La Cumbre, atiende a los visitantes de “la Sala” con su proverbial cortesía. Y cuanto más pinta para él, más pinta para nosotros y nuestro deleite.
Fuente Diario "El Litoral"
2306 lecturas
-
no hay comentarios para esta noticia ...